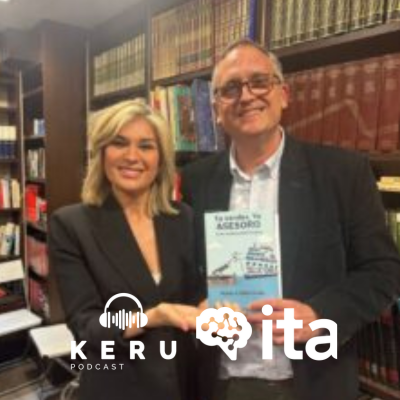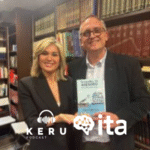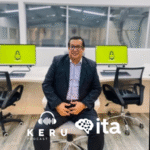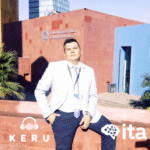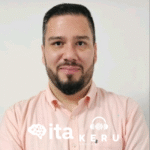🔍 Artículo co-creado junto a Guillermo Mealla Castro Bolivia, Gerente General en Sinteplast Bolivia (🇧🇴 Bolivia), y Augusto Unzaga, host de Keru Podcast.
🎙️ Este artículo fue inspirado en el Episodio 22 de Keru Podcast.
Keru Podcast es un podcast creado por Globalita.io, donde hablamos con quienes lideran la industria latinoamericana desde adentro.
Fabricar con disciplina: una urgencia subestimada en la industria química boliviana
La gestión de operaciones en la industria química en países como Bolivia tiene una particularidad que no se puede ignorar: la presión por abastecer y sobrevivir al contexto muchas veces relega la necesidad de ordenar, documentar y sistematizar. El problema es que sin orden no hay eficiencia sostenible. Y sin eficiencia, el crecimiento no solo se frena: se revierte.
Guillermo Mealla Castro Bolivia, desde su rol en Sinteplast Bolivia, vivió este dilema en primera persona:
“Lo urgente te come. Y si no tomás distancia, podés pasar años solucionando cosas que no deberían pasar.”
Este patrón —operar siempre con presión, resolver con intuición, priorizar lo inmediato— es común en muchas Industrias de Bolivia. Pero en la industria química, ese estilo tiene un límite. Por los riesgos operativos, por la regulación sanitaria, por la trazabilidad exigida por el mercado.
Cuando Guillermo asumió el liderazgo en Sinteplast Bolivia, lo primero que notó fue que muchas decisiones técnicas se resolvían en el momento, sin procesos repetibles. Desde el pesaje de materias primas hasta el despacho de productos terminados, la variabilidad era alta. No por desidia, sino por falta de sistema.
“Teníamos experiencia, teníamos voluntad, pero no teníamos rutina. Y sin rutina, el error es cuestión de tiempo.”
La primera decisión fue documentar. No solo para auditar, sino para alinear. Cada paso, cada lote, cada control debía poder repetirse con el mismo estándar, sin importar quién estuviera a cargo ese día. Esta lógica se inspira en los fundamentos de Standard Work del Lean Manufacturing: reducir la variabilidad no para robotizar, sino para liberar tiempo y energía para lo que sí requiere análisis, ya que procesos que no se registra no se puede medir
A partir de ahí, lo que siguió fue una transformación operativa paso a paso:
- Manualización de procesos clave en producción y despacho.
- Rediseño de layout para acortar recorridos, minimizando tiempos.
- Implementación de tableros visuales para seguimiento de pedidos y controles.
- Capacitación cruzada para que más personas pudieran asumir más roles.
Los resultados no fueron instantáneos, pero sí consistentes: menos errores, menos retrabajos, menos dependencias individuales, y con registros que pueden medirse para optimizar y buscar un tiempo estandar detectando desviaciones y poder corregirlas a corto plazo
Planificación logística industrial: cómo anticiparse en un entorno de incertidumbre
En el contexto boliviano, donde las cadenas de suministro son inestables, la planificación logística industrial es tanto una herramienta técnica como un acto de anticipación. No se trata solo de mover materiales: se trata de evitar que una rotura de stock o un desvío logístico detenga toda la operación.
En la experiencia de Guillermo Mealla Castro Sinteplast, este fue uno de los puntos críticos a resolver:
“Nos pasaba que todo estaba listo… menos la tapa del envase. Y eso te detiene todo el lote.”
Para enfrentar este tipo de situaciones, Guillermo impulsó una transformación en la lógica de planificación. En lugar de trabajar con planificación semanal reactiva, pasaron a un modelo de planificación sincronizada por capas:
- Horizonte largo (3-6 meses): proyección de demanda por cliente y por línea de producto.
- Horizonte medio (4 semanas): validación de disponibilidad de insumos críticos, transporte y capacidad instalada.
- Horizonte corto (semanal): orden de producción cruzado con tiempos de reposición.
Este modelo, alineado con el enfoque Sales and Operations Planning (S&OP), permitió anticipar cuellos de botella y reducir el número de cambios urgentes en planta. Además, se integró un mapa de riesgos logísticos, donde cada proveedor fue clasificado según criticidad, confiabilidad y tiempo de respuesta.
“No podés planificar con Excel solamente. Tenés que conocer al proveedor, saber cómo reacciona, tener plan B… y C.”
Este nuevo enfoque de planificación también impactó positivamente en la operación interna: al tener mejor visibilidad de lo que venía, se redujo la carga de decisiones de último momento y se estabilizó el ritmo productivo sin cortes. El principio de Just in Time, difícil de aplicar en entornos con alta incertidumbre, se adaptó a una versión realista: no acopiar, pero sí prever con inteligencia reduciendo costos con productos, insumos o materias primas sin movimiento por periodo prolongado
Producir más, pero sin sobrecargar: equilibrar eficiencia y cuidado del equipo
Uno de los errores frecuentes al buscar eficiencia operativa es pensar que producir más es simplemente cuestión de apretar más. Más turnos, más velocidad, más exigencia. Pero en una industria química, donde el error puede escalar rápidamente, esa lógica tiene consecuencias. Y en Bolivia, donde los equipos suelen ser reducidos, el agotamiento aparece rápido si no se gestiona bien.
Guillermo Mealla Castro Bolivia enfrentó esta tensión con una mirada distinta:
“El equipo no se rompe por trabajar mucho. Se rompe por trabajar sin sentido.”
En lugar de sumar presión, optó por redistribuir la carga. Una de las decisiones clave fue trabajar en la matricialidad de roles: capacitar a cada operario en más de una función, para poder rotar tareas según carga, energía y nivel de foco requerido.
Además, se rediseñaron los indicadores de productividad, incorporando no solo volumen, sino estabilidad, retrabajo evitado y cumplimiento de calidad en primera pasada. Esto se alinea con los principios del TPM (Total Productive Maintenance), donde la eficiencia se mide en función de disponibilidad, desempeño y calidad, no solo unidades producidas.
Otra decisión importante fue limitar las horas extra: más allá del impacto económico, la decisión tenía que ver con sostener el ritmo. En lugar de pedir más tiempo, se pidió más orden. Y funcionó.
“El equipo responde mejor cuando sabe lo que va a pasar, no cuando vive apagando incendios.”
Esto generó un entorno más estable, con menos accidentes, más predictibilidad y un menor índice de rotación. En una industria con riesgos operativos altos, la estabilidad del equipo humano es un activo crítico y fundamental de manter
Sostener sin retroceder: eficiencia con resiliencia operativa
En industrias de transformación química, sostener la operación no es solo producir todos los días. Es hacerlo con consistencia, sin degradar el sistema, sin generar desgaste acumulado y sin comprometer la capacidad futura. Esa es la diferencia entre operar y sostener. Y ese fue uno de los enfoques más claros que Guillermo Mealla Castro implementó como principio de gestión.
“En una empresa química no ganás solo por escalar. Ganás cuando podés escalar y seguir cumpliendo siempre igual en tiempo y en forma.”
El concepto de sostenibilidad operativa que impulsó se basó en tres pilares:
- Estabilidad de procesos: todo procedimiento debía poder ejecutarse igual, sin importar el día ni el operador.
- Robustez de proveedores: se definieron buffers críticos para materias primas sensibles al clima, al transporte o a la variabilidad de calidad.
- Capacidad de respuesta ante incidentes: se simularon escenarios de falla (por corte de energía, clima o falla técnica) con protocolos escritos y roles definidos.
- Se elaboran planes estratégicos para cada escenario posible, para saber la fora de actuar en cada situacion evitando perdidas de tiempo en la toma de desicion de acciones.
Esta lógica responde a la metodología de Análisis de Modo y Efecto de Falla (FMEA), tradicional en sectores de alto riesgo como el químico. A diferencia de muchos modelos reactivos, este sistema previene desviaciones desde el diseño.
Además, Guillermo trabajó la resiliencia estructural del equipo: si una persona se ausenta, el sistema no se detiene. Para eso, aplicó un sistema de backup operativo que exigía que cada tarea crítica tuviera al menos dos personas entrenadas. Esto redujo los tiempos muertos por ausencias y permitió manejar mejor las vacaciones sin sacrificar cumplimiento, desestimando la dependiencia de operador especializado del proceso
“Una empresa que solo funciona cuando está todo perfecto… no es una empresa confiable, en momentos de incertidumbre la versatilidad lo es TODO.”
Tomar decisiones técnicas en contextos de incertidumbre
La industria química en Bolivia enfrenta particularidades difíciles de ignorar: normativas poco estables, mercados que cambian por decisiones políticas, dificultad para acceder a tecnología y una logística condicionada por la geografía. En este contexto, tomar decisiones operativas no puede depender solo de lo técnico: requiere lectura de entorno, flexibilidad y visión.
Guillermo Mealla Castro Bolivia aprendió a moverse en ese terreno combinando dos criterios: base técnica sólida + lectura contextual flexible.
“A veces el mejor reactor no es el que tiene más capacidad, sino el que llega a tiempo y se puede mantener localmente.”
Este enfoque permitió tomar decisiones realistas, como:
- Elegir tecnologías adaptadas a la infraestructura local (tensión eléctrica, repuestos disponibles).
- Validar proveedores alternativos en países vecinos ante retrasos de importación.
- Redefinir el stock de seguridad no en función de volumen, sino de criticidad logística.
Estas decisiones se basaron en herramientas como el Análisis ABC cruzado con criticidad logística, un método que permitió asignar recursos no por volumen vendido, sino por impacto operativo. Esta lógica se refleja también en la metodología de Hoshin Kanri, donde cada decisión se alinea con la capacidad real del sistema y con la estrategia de largo plazo.
“No decidís solo con Excel. Decidís con datos, con calle y con contexto generado estrategias. Eso es gestión industrial en Bolivia.”
En este mismo marco, se trabajó en adaptar la definición de indicadores: en lugar de replicar estándares globales, se crearon métricas operativas locales que midieran estabilidad, confiabilidad y adaptabilidad. Por ejemplo, el KPI de “producción sin interrupciones mayores” reemplazó al OEE tradicional, porque en ese entorno reflejaba mejor el éxito real de la operación.
Cultura técnica sin burocracia: el valor de lo simple bien hecho
Uno de los legados más fuertes de la gestión de Guillermo Mealla Castro -t fue la instalación de una cultura técnica clara, orientada a resultados y libre de burocracia innecesaria. No se trataba de llenar planillas, sino de comprender para qué se mide, qué se busca corregir y cómo se mejora.
“Si algo se mide y no cambia nada, estamos haciendo burocracia. Y eso, en planta, se paga caro.”
El primer paso fue eliminar reportes que nadie leía. Se redefinió el circuito de información: quién genera qué, para quién, con qué frecuencia y con qué acción posterior. Luego, se estandarizó el uso de tableros físicos en planta con los principales KPIs visualizados de forma simple: cumplimiento de producción, incidentes de calidad, uso de energía y cumplimiento de entregas por procesos y con nombres y apellidos
Este modelo se inspira en el concepto de Visual Management del Lean Manufacturing, que busca que todos puedan entender el estado de la operación con solo mirar. Además, se promovió que cada reunión diaria de piso comenzara con una revisión rápida de esos datos.
También se entrenó a los mandos medios para que asumieran un rol activo en el análisis de causa raíz. Se utilizó el método de los 5 porqués y los diagramas de Ishikawa, no como herramientas teóricas, sino como parte de la conversación diaria. De esta forma, cada incidente no quedaba en un reporte: se convertía en un espacio de aprendizaje técnico colectivo
“La calidad no es responsabilidad de calidad. Es un reflejo del sistema. Y ese sistema somos todos.”
Este cambio cultural generó un efecto dominó: menos errores, más aprendizaje, y sobre todo, un mayor involucramiento del equipo. Cuando cada persona entiende su rol en el proceso, la mejora deja de ser un discurso para convertirse en una rutina.
Integrar producción y logística: sincronicidad para evitar cuellos de botella
Uno de los mayores desafíos estructurales en la planificación logística industrial es que producción y logística suelen trabajar en silos. En muchas plantas químicas, la producción termina su lote y lo entrega, sin saber si el espacio de almacenamiento está disponible o si el transporte está alineado. Ese desfase genera ineficiencias invisibles.
En – Bolivia, Guillermo integró ambas funciones bajo una misma lógica de planificación semanal sincronizada. Se crearon reuniones conjuntas de producción y logística cada lunes, donde se alineaban:
- Volúmenes esperados por línea
- Capacidad de almacenamiento intermedio
- Prioridades de despacho según cliente o ubicación
- Restricciones por clima, rutas o disponibilidad de transporte
Este modelo se basó en principios de Pull System del Toyota Production System, donde la demanda real determina la producción, y no al revés. También incorporó herramientas de programación de rutas que permitieron anticipar necesidades logísticas especiales (rutas de difícil acceso, restricciones por zonas urbanas).
El resultado fue una reducción significativa en los tiempos muertos – entre fin de línea y despacho, menos congestión en zonas de carga y una mejora en el cumplimiento de entregas sin necesidad de ampliar flota.
“La logística no empieza cuando el camión llega. Empieza cuando decidís qué vas a producir y cuándo.”
¿Tu planta está creciendo sobre procesos sólidos… o solo sobreviviendo al caos diario?
Keru Podcast es un podcast creado por Globalita.io, donde hablamos con quienes lideran la industria latinoamericana desde adentro.